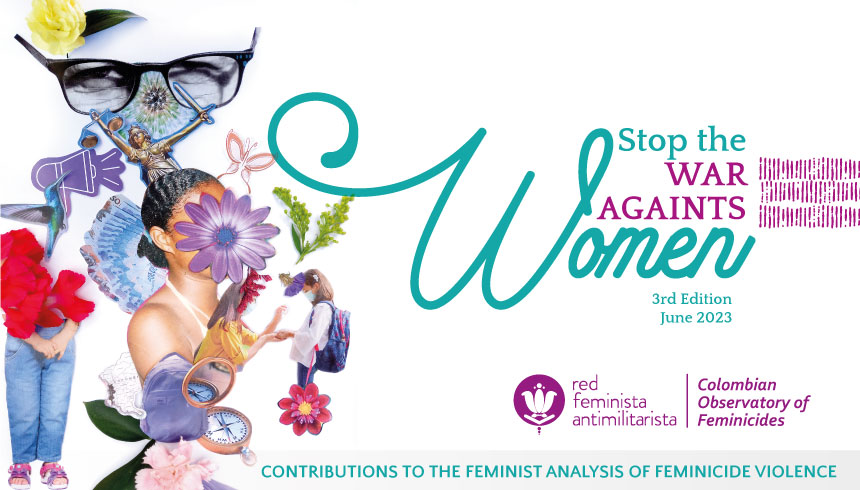Alma fuerte [Crónica]
![Alma fuerte [Crónica]](http://redfeministaantimilitarista.org/media/zoo/images/cronica1_8cce6f2d2618bed35b1ecd91d79f929f.jpg)
POR:
Eliana Castro Gaviria1
A veces pienso que mi vida es una película de fantasía. Cuando un policía me dice que me cuide, cuando un médico me pide que me cuide, cuando mi psicóloga y un fiscal me repiten lo mismo, me entra un profundo deseo escapar. Como Alicia en el país de las maravillas. Solo que yo siento la crudeza real de lo irreal, de las cosas que yo creía imposibles y sucedieron. Entonces me pregunto: Dios mío, ¿en qué momento?
Cuando mataron a Danovis, mi hermano, yo tenía quince años. No era el primer muerto en nuestra familia ni el primero en morir en un atraco. Así era Medellín por esos años: salías de la universidad y te apuñalaban por quedarse con tu billetera. O, como Danovis, hacías una carrera en tu taxi y te mataban. Apenas supe la noticia, me encerré y recorté una a una las letras de un periódico. Armé varias veces una frase y las pegué en mi habitación:
P R O H I B I D O L L O R A R
P R O H I B I D O L L O R A R
P R O H I B I D O L L O R A R
Fotografías: María Paulina Pérez - Pita (Colombia) - www.instagram.com/pitaphotography_events
A pesar de que mis papás se separaron y de las muertes violentas de mis hermanos, tuve una infancia muy privilegiada. Vivíamos en un buen barrio de Itagüí. Yo, Natalia, era la hija menor del segundo matrimonio de mi mamá; la hermana consentida de dos hombres y dos mujeres; la adolescente rebelde que tenía tatuajes y rastas en un cabello negro, larguísimo; una estudiante pila que podía exponer sin tomar notas; la misma a la que su mamá le organizaba los paseos y las fiestas.
Entonces murieron mis hermanos y fue como si se hubiera muerto toda la familia. Mi mamá, deprimida, dejó de ser cariñosa conmigo. No me hablaba. Ni siquiera entraba a mi cuarto. Mis hermanas se casaron y se fueron de la casa. Yo quedé sola con mi mamá y me convertí, de la noche a la mañana, en su mamá. Lo que más recuerdo es eso: las letras en mi cuarto. Yo no me sentía con derecho de llorar a mi hermano, con quien compartía tantos gustos: las motos, el rock, los amigos. No, yo sentía que ese derecho le pertenecía únicamente mi mamá. Ahí me volví un poquito fuerte, no tanto.
Después me volví más fuerte.
Atravesada por la desgracia, la familia quebró económicamente, y yo que no lavaba ni cucos, ni cocinaba un arroz, ni movía un dedo en mi casa, tuve que aprender. Terminé el colegio y conocí al papá de mi hijo mayor. No soñaba con casarme ni con tener hijos, tampoco estaba enamorada. Ni siquiera sabía qué quería estudiar profesionalmente. Sin embargo, nos conocimos y nos hicimos buenos amigos. Al regreso de un viaje con él, después de conocer a su familia, mi mamá me echó de la casa en medio de una crisis.
Empecé a ir de casa en casa como un mal huésped. Mi papá me exigió dejar de tener contacto con mi mamá para recibirme. Me quedé un tiempo con una de mis hermanas. Mientras tanto, Gustavo* me insistía: “Nata, esto no es justo, vos no tenés por qué vivir así; yo ya conseguí un apartamento”.
...estábamos rodeados de su mamá, sus tías, sus abuelas, pero ninguna decía nada. En vez de eso, me llevaban a la peluquería para que me maquillaran los moretones...
Nos fuimos a vivir juntos. El tipo era el perro de los perros, pero yo me di cuenta estando embarazada. Una noche, después de llegar de una fiesta, me encerró y se fue con otra mujer. No volvió en varios días. Decidimos mudarnos al Eje Cafetero para estar cerca de su familia. Cuando tenía ocho meses de embarazo, me empujó por las escaleras de su casa; doce días después de que nació el niño volvió a pegarme. Yo no entendía qué pasaba. Estábamos rodeados de su mamá, sus tías, sus abuelas, pero ninguna decía nada. En vez de eso, me llevaban a la peluquería para que me maquillaran los moretones y me pedían que no alimentara al niño para que mis pechos se mantuvieran firmes.
Estaba sola, muy sola. Gustavo administraba un bar y llegaba a casa de madrugaba. A mí ya no me importaban sus infidelidades. Le pedí permiso para visitar tres días a mi mamá y presentarle a mi niño. Como no regresé la noche del tercer día, apareció en Medellín tocando mi puerta. Era un sicópata. Empecé a pensar en mil formas para escapar de esa relación sin que corriéramos peligro. Logré convencerlo de que necesitábamos construir una nueva vida fuera del país. Acordamos que él viajara primero y cuando estuviera instalado viajaríamos nosotros. A los tres meses, cuando me llamó a decirme que tenía todo listo, le contesté: “Si acá me pegabas, allá me picás”.
Y colgué.
Regresé a Medellín con el corral y la ropa del niño. Nada más. Me acerqué a mi mamá e hicimos las paces: ahora éramos tres, nosotros tres. Abandoné la carrera de administración y decidí estudiar una tecnología en construcciones civiles. Quería construir, transformar, levantar edificios y carreteras, aunque mi mamá me repitiera por años que no había criado una hija para que se entendiera con cuadrillas de hombres. A pesar también de las peleas constantes con hombres que menospreciaban mi conocimiento. Conseguí mi primer trabajo en una empresa de ingenieros civiles, y laboré como interventora casi quince años allí. Era mamá, hija, estudiante y empleada. Mi trabajo me permitía viajar, conocer gente, sostener mi casa.
En uno de esos viajes, me enamoré profundamente de un militar. Tuvimos una relación muy bonita durante tres o cuatro años: compramos cosas juntos, teníamos planes serios, parecíamos enamorados. El día menos pensado se fue y nunca supe por qué. Sufrí por amor, por despecho, por incertidumbre. Acepté un trabajo en Urabá y, una mañana, después de una fiesta, desperté en el cuarto de un compañero. Pasaron muchos años para que yo entendiera que esa relación, sin mi consentimiento, fue una violación.
Esa noche quedé en embarazo de mi segundo hijo. Me dio muy duro. Yo no estaba buscando un bebé, estaba despechada. Me carcomía el dolor —y aún me carcome— de no recordar el momento de su concepción. Jacob fue registrado como hijo mío, solo mío, porque fue mi decisión traerlo el mundo.
...siempre sentí que era capaz con mi vida. Que era mi responsabilidad asumir lo que me pasaba. Los demás podían caer una y otra vez, pero yo no...
Nunca le pedí ayuda a nadie. Siempre sentí que era capaz con mi vida. Que era mi responsabilidad asumir lo que me pasaba. Los demás podían caer una y otra vez, pero yo no. Tampoco supe lo que era guardar reposo luego de mis embarazos. Durante un par de años me dediqué al trabajo y a mis hijos. Sola, tranquila, les daba un buen nivel de vida. Mientras yo iba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, mi mamá le enseñaba a leer a Juan Daniel y cuidaba a Jacob. Ahorré lo suficiente y compré un restaurante para que mi hermana y mis sobrinas lo administraran.
Entonces me casé. Tantos años después todavía me preguntó por qué me casé con un tipo que no amaba. A veces siento que lo hice porque necesitaba pertenecer a una familia; otras veces prefiero creer que las yerbas existen en verdad. El caso es que me propuse ser la esposa perfecta y la madre perfecta, incluso la cuñada y la nuera perfecta. Y lo fui. La Natalia de esos años no era ella pero mantenía su casa oliendo a lavanda, los hijos impecables y la comida lista para el marido. Quise ser lo que ese hombre necesitaba para ser feliz, pero nunca lo logré.
Me sometí a un tratamiento de fertilidad porque después de Jacob los médicos me dijeron que tendría problemas para embarazarme otra vez. Nació Miguel Ángel y nuestras diferencias se hicieron más notorias. A mi esposo no le gustaba que yo leyera poesía ni que yo escuchara música. Alguna vez, cuando el niño tenía diez meses, le propuse salir a bailar en la noche. Me maquillé y me vestí distinto. Cuando él llegó del trabajo, me preguntó para quién me había arreglado, me dio una paliza y se fue. Yo no me quedé atrás. Lo esperé hasta la madrugada y le devolví los golpes con dos baldes de agua helada y una tabla.
Al día siguiente, acepté una obra en Valdivia y aproveché los viajes para distanciarme. Un par de semanas más tarde me resbalé en una pendiente y tuve un esguince de rótula. Debí regresar a mi casa, olvidarme de los viajes y guardar reposo durante un año. Encontré noticias desalentadoras: mi esposo había renunciado a su trabajo y el restaurante estaba en quiebra. Me sumí en una depresión terrible. No estaba acostumbrada a quedarme quieta. Subí de peso y el tipo a mi lado me repetía: Natalia, qué pereza, como estás de gorda; mirate tan coja; no te vas a volver a parar.
Pero me paré. Durante los años de nuestro matrimonio, incluso durante mi incapacidad, yo sostuve económicamente la casa. Él me amenazaba constantemente con irse de la casa, y yo estaba tan sola que sufría con la idea.
El embarazo de mi cuarto hijo fue un accidente, incluso yo estaba planificando. No me había operado porque él no me dejaba y porque a veces, durante las treguas, me repetía que quería otro hijo. Isaac nació con algunos problemas de salud. Pasábamos quince días en casa; quince días en el hospital. Solos. Tuve que renunciar al trabajo para dedicarme a sus cuidados. No tenía tiempo de comer y terminé desarrollando dos tipos de anemia. Tenía hemorragias tan fuertes, que un día me encontraron desmayada en un charco de sangre en el baño. Me hicieron un legrado y me advirtieron que tenían que sacar el útero. El cuerpo habla; si uno no habla el cuerpo lo hace por uno. Finalmente, llegó el día en que mi esposo dijo “me voy, no te soporto” y yo le respondí “está bien”.
...la gente me decía que yo no cocinaba sino que vendía amor en frascos...
Estaba muy asustada, pero entusiasmada ante la nueva vida. Para mantener la casa, hacía muchas cosas: vendía tamales, preparaba refrigerios y salsas caseras. Desarrollé un talento especial para la cocina. Pero una cocina especial, creativa, nada tradicional. Empecé a combinar ingredientes y a crear vinagretas y salsas para las ensaladas. La gente me decía que yo no cocinaba sino que vendía amor en frescos.
Sin embargo, el dinero no era suficiente.
Conseguí un trabajo en un call center y conocí a Manuel*, un muchacho encantador, profesional en Gestión Humana. Hicimos un grupo de amigos y almorzábamos juntos todos los días. Se vendían tan mis salsas entre los compañeros que Manuel me propuso crear una empresa. A los tres meses empezamos a salir. Parecía un hombre encantador. Sabía cada cosa mía: qué pastillas debía tomar para mis hemorragias, qué tampones usar, si había comido. Aproveché esa ola de cariño, y me reencontré conmigo misma: volví a leer, a escuchar música y me hice dos tatuajes más en el brazo, los más grandes: un tablero de ajedrez y una mano moviendo un caballo, porque en la vida hay que saber moverse, y el reloj del conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas. Estaba feliz.
Manuel y yo éramos una linda pareja: los dos trasnochábamos picando, combinando verduras, cocinando, probando salsas de ajo y chimichurri. Ahora entiendo que esa forma de acaparar cada espacio mío no es más que una estrategia de un hombre abusivo e inseguro. Dos meses después, él terminó la relación. Me dijo que estaba confundido y yo, muy adolorida, le dije que no había problema.
Si yo pudiera elegir un artista que contara mi vida elegiría a Frida Kahlo, porque esa mujer asumió su amor doloroso sin lastimar a nadie. Yo hice lo mismo: nunca me sentí con el derecho de dañar a nadie por más que lo amara. Ojalá los hombres entendieran eso.
Seis meses después, me autorizaron la operación de matriz, y yo que no había sabido lo que era el instinto ese día lo conocí. Por más que le supliqué a la médica que no me hiciera la cirugía vía vaginal por lo complejos que fueron mis partos, no me escuchó. Esa noche me declararon seis minutos muerta. Me hicieron ocho transfusiones de sangre porque mi cuerpo no recibía la sangre. Estuve dos semanas en cuidados intensivos.
Manuel apareció otra vez. Pasamos diciembre con los hijos de ambos, mientras me recuperaba, y nos fuimos a vivir juntos. Un día, sin embargo, encontré una conversación extraña con su mejor amiga en su celular y le reclamé. Ese día conocí su verdadero rostro. Me golpeó durante horas. Se calmaba, y volvía. Llamé a una amiga y le pedí que recogiera a mis hijos del colegio y los llevara a la casa de mi mamá. Me quedé un par de días más en esa casa esperando a que desaparecieran las heridas, tratando de encontrar motivos para quedarme, y como no los encontré me fui.
Quedé devastada; estaba enamorada. Yo era consciente de que era un amor que me pertenecía, un amor solo mío, y por eso tenía que responsabilizarme. Busqué ayuda profesional, y le recomendé a él hacer lo mismo. No lo hizo. Manuel aparecía, me pedía perdón y desaparecía. Yo no lo llamaba ni lo buscaba, pero le respondía. En esos días, Isaac cayó otra vez al hospital, y yo le dije que no podía con el peso de las dos cosas.
Terminé la relación.
Seguí con mi vida.
...escuché historias dolorosas. Me reconocí en muchas. Es muy duro reconocer la forma en que te han manipulado tantos años. Decir: esa también soy yo...
Acepté hacer un par de diplomados con la Universidad Nacional sobre autonomía económica y género. Estaba convencida de que me iban a enseñar a administrar las ganancias de mi empresa, pero cuando asistí, ay, Dios, sentí que la vida me estaba hablando por primera vez. Lloré mucho. Escuché historias dolorosas. Me reconocí en muchas. Es muy duro reconocer la forma en que te han manipulado tantos años. Decir: esa también soy yo. Analicé actos y palabras que había naturalizado. Fui consciente de las agresiones físicas y hasta económicas de mis parejas, porque ellos podían beber y apostar su dinero, pero la responsabilidad de la casa era sola mía. Aún hoy, mi exesposo me amenaza diciendo que si lo demando para que cumpla con la responsabilidad de nuestros hijos, él renuncia a su trabajo.
A finales de año, conocí a Pablo, un hombre viudo que estaba cuidando a su hija en el hospital donde estaba internado Isaac. Nos hicimos muy buenos amigos. Por esos meses, me mudé a un nuevo apartamento, porque mi mamá, ya mayor, peleaba mucho con mis hijos. Manuel me llamaba y me contaba que tenía una novia o me rogaba que regresáramos o me pedía que le contara si estaba enamorada. Otras veces iba a mi casa muy ebrio o se hacía el enfermo y se quedaba varios días recuperándose.
Luego, desaparecía.
Empecé a interesarme en Pablo. Juntos fuimos construyendo rutinas que nos hacían la vida menos angustiante. Los sábados íbamos de picnic o sembrábamos hortalizas en los alrededores de la casa. Los domingos acompañábamos a nuestros hijos a sus clases de natación. Era una rutina sana y bonita, una rutina nuestra.
Entonces ocurrió esa escena de película que ningún protagonista espera. La escena imposible que lo cambia todo. La tarde anterior, Manuel me estuvo escribiendo y llamando el día entero. Estaba muy intenso. Me decía que necesitaba verme, que fuéramos amantes, que desayunáramos al día siguiente. Yo le respondía algunos mensajes y otros no. No le quise decir que Pablo estaba conmigo. Era mi intimidad. Mi privacidad. Antes de las siete de la mañana del domingo, salí a buscar los buñuelos del desayuno y lo vi a lo lejos. Sentí mucha rabia, me sentí invadida. Conversamos de camino a la panadería, y yo le dije que no tenía ningún derecho de estar ahí. Tenía cara de haber amanecido afuera de la unidad. Al regreso, le repetí que no quería saber nada de él, y otra vez apareció la bestia.
El primero golpe, recuerdo, me reventó la boca y me tiró varias escalas abajo. Me pegaba sin descanso, repitiéndome que había ido a hacernos daño. Logré convencerlo de que me dejara entrar al apartamento por una toalla para contener la sangre. Entré sin hacer ruido, tomé una toalla, cogí el teléfono, llamé a la policía, cerré con llave y salí. Solo pensaba en proteger a Raúl y a mis hijos. Estaba convencida de que me iba a matar. Cuando volví, Manuel me agarró por la cabeza, sacó un bisturí y me cortó la cola en la que traía recogido mi pelo. Apenas terminó de cortarlo, apareció la policía y él salió huyendo.
Esa mañana, después de buscar infructuosamente a Manuel que me seguía mandando mensajes, la policía escoltó a Pablo para que abandonara el apartamento con mis hijos y los suyos. A mí me dejaron sola. Apenas pude levantarme, fui al hospital. El médico que me atendió ni siquiera se dio cuenta de que tenía fracturada la mandíbula. Manuel fue al hospital a averiguar cómo estaba, y mientras lo veía, al frente mío, me preguntaba quién era ese monstruo a quien tanto yo había amado. Regresé a mi casa y lloré como hace tiempo no lo hacía. El martes fui a la Fiscalía y puse la denuncia.
Ha sido un proceso largo, doloroso, lento. Las mujeres no le importamos al Estado o le importamos cuando estamos muertas y somos una cifra más. Una y otra vez he tenido que relatar los hechos, incluso delante de Manuel. Apenas ahora, seis meses después, tengo fecha para la valoración con el psiquiatra, y si autorizan mi operación de mandíbula antes no voy a poder hablar en dos meses. He visto a la fiscal del caso, quien considera lo que pasó como simples lesiones personales, conversando con él. He tenido que soportar que me pregunten con malicia cuánta plata quiero ganar con la denuncia, como si eso pudiera borrar lo que pasó o como si no hubiera tenido que abandonar mi vida. Lo he tenido que escuchar diciendo que él es la víctima, que necesita ayuda psicológica, y saber que toma terapia con mi psicóloga.
Lo más duro fue verme buscando ayuda porque no tenía ni fuerzas ni ganas de vivir. Tuve que dejar mi casa y sacar a mis hijos del colegio. No me sentía segura viviendo con mi mamá. No podía dormir sola. Tenía pesadillas con Manuel, lo veía como un recién nacido. Sentía a cada rato el sonido de un bisturí sobre mi pelo. Mi psicóloga me diagnosticó estrés post traumático, trastorno de ansiedad y episodio depresivo. Por primera vez sentí que no era capaz con tantas cosas juntas: mi salud, el tema legal, mis hijos; el miedo, sobre todo, el miedo. Fueron meses de sentir el dolor en cada cosa: en la música, en la falta de apetito, en el insomnio, en la cabeza disparada en pensamientos destructivos.
También han sucedido pequeños milagros. La primera abogada que llevó mi caso lo abandonó. Acorralada, le conté la historia a mi profesora del diplomado y por ella encontré una nueva abogada y una red de mujeres con la que algunas tardes me siento a conversar o a cantar o a cocinar. Es muy bonito sentir que alguien me ayuda, yo nunca lo había sentido.
Hace dos semanas, mis hijos y yo estamos viviendo solos en un apartamento. A San Antonio o al charco: ya pagué el primer mes, tengo treinta días para conseguir el arriendo del siguiente. Estoy trabajando en la remodelación de un cuarto útil de una casa. Me emociona estar a cargo de buscar un piso nuevo, de cambiar la parte eléctrica de un espacio, revocar y pintar. Toda la vida batallé contra la idea de estar medicada como mi mamá, pero ahora entiendo que uno necesita ayuda. He descubierto que cuando mi hermano murió yo me prohibí sentir mis emociones. Me apoderé del sufrimiento de los demás, y el mío lo metí debajo de un tapete.
En estos últimos días he podido decir “no quiero, no puedo, no soy capaz”.
Ahí vamos, pasito a pasito. Estoy abrazada a mis hijos. Somos buena compañía: nos cuidamos, nos cocinamos, nos acompañamos. Estoy reescribiendo los planes de vida que me arrebataron. Quiero terminar mis tatuajes y aprender a tocar el ukelele, porque estoy segura de que la música vibra en la sintonía en que uno tiene el alma. También quiero montar una sociedad con Pablo y dedicarme a la remodelación de espacios. También retomar mi empresa de salsas. En dos años, cumpliré 40 y quiero volver a verme en un espejo con amor.
Ya tengo una nueva huerta. Si hay algo que me gusta hacer es ver crecer: a mis hijos, a mis plantas. Aunque no ha sido fácil, he ido recuperando mis ganas de luchar. También tengo ganas de hablar. Quiero contar esta historia y que no le suceda a nadie más.
_________________
1. Comunicadora social - periodista de la Universidad de Antioquia. Ha escrito crónicas para medios como Universo Centro, el periódico universitario De la Urbe y la Revista Universidad de Antioquia.